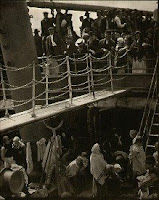7. La moda y la sociedad
Con el declive de la aristocracia y la ascensión de la burguesía o de los nuevos ricos decimonónicos, la moda cobra el vigor que la caracterizará durante el siglo XX. Si como dice el filósofo inglés Herbert Spencer en su teoría de la imitación, la clase alta busca diferenciarse, en tanto que la clase media busca ascender, el vestido es una inmediata forma de llevar un diagnostico exterior de estas dinámicas sociales. Para el sociólogo George Simmel, la moda es un mecanismo muy competente para que la diferenciación individualista sea plausible y también para que la imitación, tendiente a buscar la igualdad social, se dé. La moda es eficaz, porque se convierte en moda de clases, en una consecuencia de la sociedad de clases. No es producto de las necesidades naturales del ser humano, sino de una estructura de diferenciación, que obliga al individuo a abastecerse de significados que lo hagan acreedor a una ubicación en la escalera social, mientras más arriba, mejor. Desde los orígenes de la cultura humana, la tendencia a la imitación se volvió un rasgo fundamental, pues eso aseguraba la supervivencia. De la misma forma, la nueva burguesía, poseedora de recursos pero de escaso capital cultural, vio en la imitación y apropiación de la simbología aristocrática, la oportunidad de recibir la aceptación social que tanta falta le hacía. Si las clases altas usaban sus vestidos como símbolos inequívocos de su clase, como emblemas de su bienestar, que los volvían únicos, es decir, les aportaban el sustento identitario, debían construir cercos sociales también para evitar que las clases inferiores los emulen. Fue la razón por la que recurrieron a la promulgación de leyes suntuarias, que definían las indumentarias según los sectores sociales, algo que muchos siglos atrás, a las pocas décadas de la muerte de Cristo, había hecho el emperador romano Nerón al declarar que sólo él podía vestir el color púrpura en todo el imperio romano. Sin embargo, las elites percibieron que la mejor forma de enfrentar la imitación era la mutación. Una transformación que debía darse en los términos más inmediatos y siempre persiguiendo la mayor novedad, características estas que constituyen en la actualidad los rasgos fundamentales de la moda moderna, aunque, las motivaciones cambiarán.
La forma en cómo la moda se extenderá por la sociedad dependerá de las oportunidades que deje la rigidez de la estructura social. Según Squiccianino, existen tres formas de expansión de la indumentaria: la primera y elemental es aquella que se da de forma vertical, es decir que las clases altas imponen el estilo a las clases inferiores, un modelo que se ha dado en llamar modelo marioneta, por su capacidad manipuladora. Este es un sistema que no admite matices, donde la alineación aparentemente es total, por la cual es un esquema en desuso una vez que la estructura social ha ablandado sus barreras, y que se admitiría más para las sociedades preconsumistas. El siguiente esquema es de tipo gota a gota, que también se da por medio de la jerarquía de los estatus. Pero se trata de una fórmula que elimina la manipulación directa, y más bien se promueve por la sutil distribución de nuevos símbolos los cuales son aceptados más ecuánimemente, al evitarse las estridencias. Ahora, en una sociedad de consumo, en donde los contrastes no son tan marcados como en el pasado sino más bien hablamos de matices, la propagación de la moda es más probable que se manifieste en un sistema de carácter virulento, es decir, a través del contagio, más horizontal, y con distintas vías de difusión . Sobretodo porque las clases medias empiezan a aparecer como las entidades productoras de las simbologías contemporáneas; son los sectores sociales poseedores de un más flexible capital cultural, lo que les permite ser el vínculo inmediato que mantiene la estructura social en constante tránsito de nuevos signos.
8. Moda y sicología
Si como afirmamos arriba, la moda es un mecanismo regulador de elecciones, en lo que fue el siglo diecinueve y la primera mitad del siglo XX, la moda tenía más que ver con un mecanismo que ponía en práctica las exigencias de la sociedad, que coartaban las elecciones individuales al servicio de las promociones colectivas. La competencia social tan marcada de aquella época, tiene un nuevo frente que se constituirá en una competencia sexual, que no se manifiesta de forma evidente, pero que brotara en la superficie de las simbologías. Alexander Elster antepone las exigencias sexuales a las exigencias sociales en las motivaciones de la moda. La moda es una necesidad de transformación que había sido inhibida durante mucho tiempo . Las variaciones eróticas que el ser humano requiere para el intercambio social y la perpetuidad de la especie, encontraron en la indumentaria un canal de manifestación que le ahorra trabajo a la evolución. La indumentaria permite que el ser humano sea poseedor de varios rostros, pues al verse obligado a vestir de distintas formas para diferentes ocasiones y lugares, satisface su necesidad de evadirse de las represiones. Los carnavales y las fiestas rituales tienen su éxito como espitas de distensión social y sexual, porque permiten a la colectividad ensayar nuevas formas de representación, alejarse de las que la inhiben y quebrantar el mayor número de barreras. La moda, que cambia, se actualiza y desecha lo pasado, opera en el individuo como un mecanismo de evacuación de las impurezas sicológicas que le aquejan. Comprar y desechar los trajes es una forma contemporánea de potlatch, condenada por Barthes en tanto prefigura un consumismo poco impulsado por las necesidades básicas y estimulado por la alineación de las relaciones entre compradores y productores . Sin embargo, las sesiones de terapia grupal de consumidores compulsivos, testifican que de la misma forma que en el siglo XIX se perseguía una reivindicación colectiva, en la actualidad se trata de una reivindicación individual. Los publicistas supieron desde el principio que las debilidades humanas, sobretodo de índole sicológicas, son las puertas más accesibles para inocular el virus del consumismo. El individuo de forma compulsiva, compra, como, bebe, juega, o incluso trabaja y ora, porque se siente incapaz de desarrollarse en total plenitud.
René König señala más profundamente el instinto erótico innato en la moda, lo que es parte integral de la naturaleza humana y está presente en los mejores frentes del inconsciente colectivo. La indumentaria, al igual que la apariencia externa en la mayoría de los animales, tiene por objeto la conservación de la especie. En el caso de los seres humanos, la moda cumple una función ambivalente, pues muestra a la vez que oculta. El individuo atrae con su apariencia, que se limita a insinuar, pero se siente relajado al cubrir lo que la sociedad exige. Para Levi Strauss, la moda es un fenómeno social más cercano al inconsciente del espíritu que a las exigencias económicas de la estructura cultural. La naturaleza humana, para los estructuralistas, tiene por instinto una tendencia hacia la ornamentación exterior y superficial, una preferencia por los caprichos y las frivolidades aparentemente sin sustancia, que permiten evadirse de las represoras e inhibidoras exigencias del sistema social, generalmente provenientes de las espartanas leyes religiosas y políticas . La moda, bajo la legitimadora justificación de la indumentaria y el vestido, es decir, con el pretexto de cubrir las vergüenzas y enfrentar al ambiente, se vale de estos mismos argumentos para poner de manifiesto sus desacuerdos. El individuo usa su apariencia exterior como plataforma de expresión de lo que él considera es su relación con le exterior. Todo lo que la persona está tratando de mostrar y también de ocultar, quedará revelado en la forma en cómo ha decidido presentarse. La sicología, que encuentra en la gestualidad humana una enorme muestra de signos reveladores, también halla en la indumentaria un efectivo canal de acercamiento a las profundidades del inconsciente. El vestido cubre el cuerpo y a la vez desnuda al temperamento. La tendencia hacia la uniformidad, o el rechazo hacia ella; el uso de colores fuertes, de colores pasteles, de colores parcos; la exageración y la frugalidad; el desenfado y el recato, se convierten en índices del estado psicológico del usuario, y que simplemente se pueden comprender a través de la observación empírica.